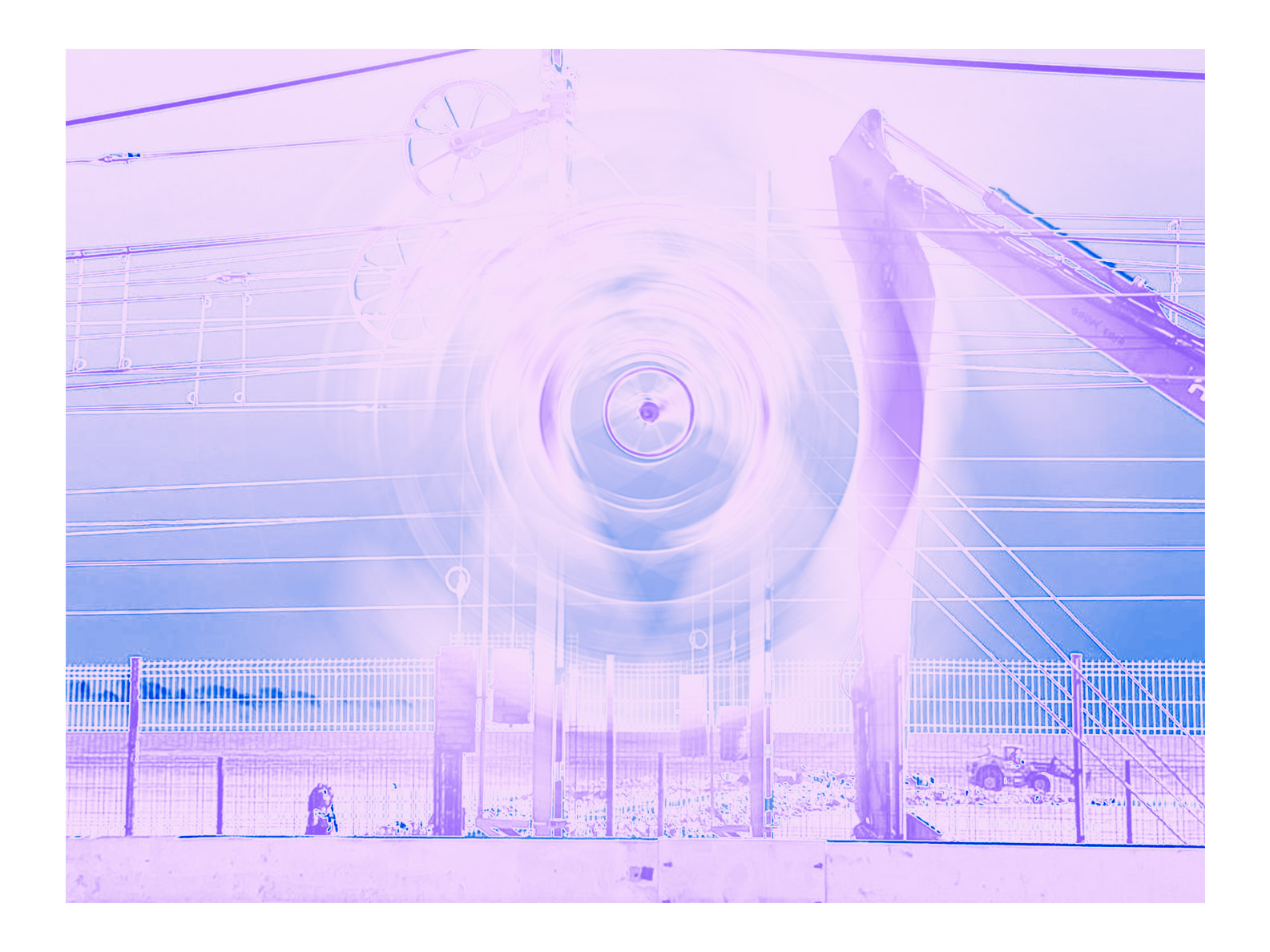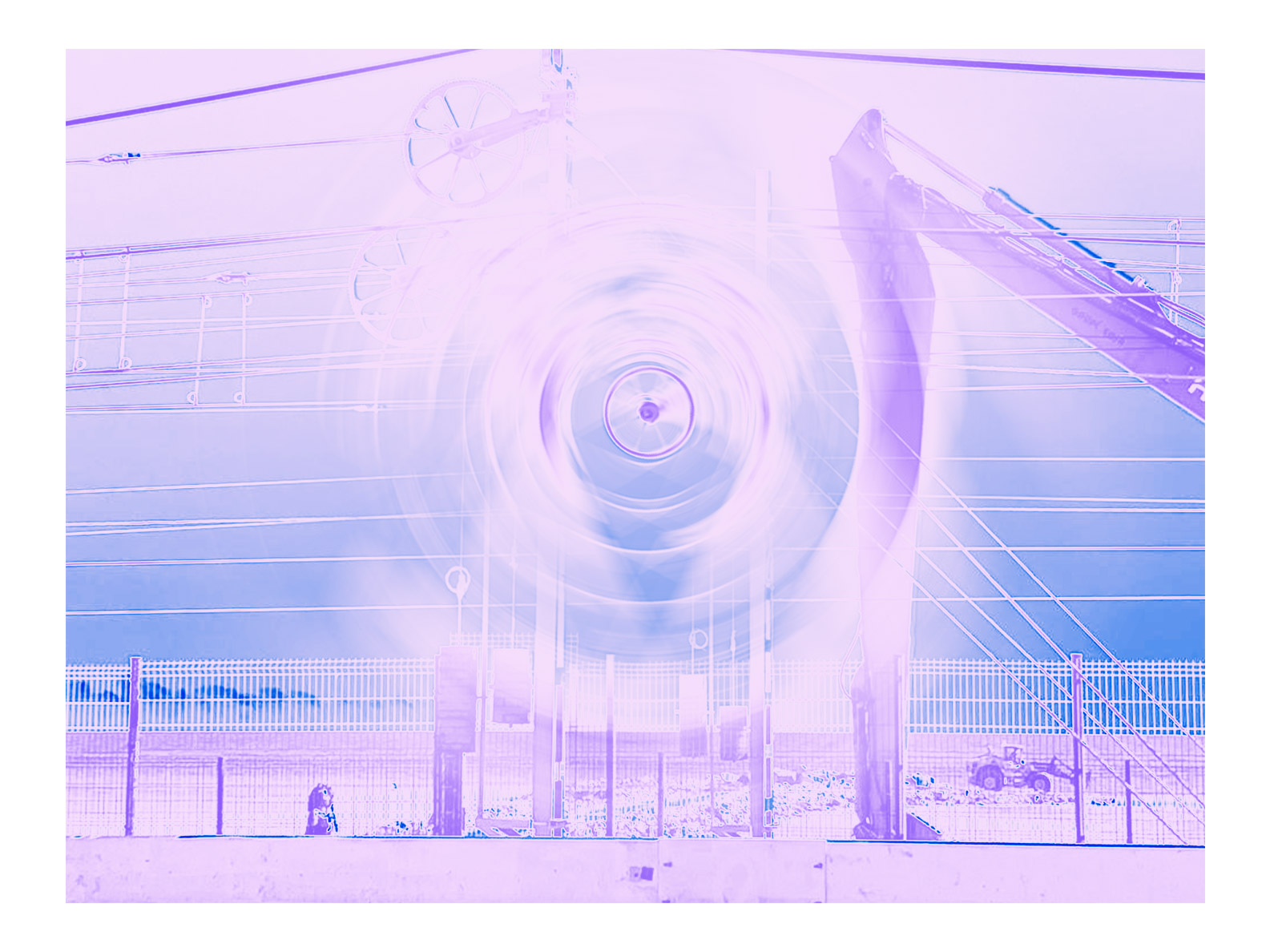
Migrar es llevar un duelo permanente, es vivir a medias: medio partida, medio triste, medio pensativa.
Es calcular la hora al otro lado del charco veinte veces al día, despertarse de madrugada y oler la cena que estarán comiendo.
Es no dormir demasiadas noches porque lo único mejor que el sueño es la palabra del otre, del que dejé. Cada palabra suya es un indulto, dice: «Aún estoy, ya te perdoné por irte».
Eran las 17:47 del martes más cálido del año hasta entonces.
El cielo azul y morado de Lugócia tenía la peculiaridad de cambiar a cada hora y con él sus nubes voluptuosas que llegaban casi hasta la capa más lejana de la atmosfera.
Pensó que su relación era como una nube majestuosa, linda pero que esconde tempestades y con el viento cambia de forma hasta volverse otra, completamente distinta.
Encendió un cigarro barato y se fue sin saber bien a donde.
Mi abuela me llama vieja, tiene once nietos. No se acuerda de mi nombre.
No me sirve para nada este sol. La canícula fundió todo el sentido.
Es difícil encontrar el camino en el infierno.
Dicen que enamorarse es como abrir una manzana con un machete. La fuerza aplicada no es proporcional a la necesidad de apertura de aquella fruta. Si fuera un coco de duro caparazón, la cosa estaría más equilibrada.
Uno nunca sabe a lo que se enfrenta: ¿coco o manzana?
El jugo de mancelopiña era el favorito de la abuela. Nadie nos dijo del kiwi amarillo, la nectarina o la pera peluda. El capitalismo se aprovechó también de la hibridación. Se venden cocteles, mezclas de mezclas a seres a duras penas humanos, fruto de mezclas insospechadas de genes cuyas identidades son maleables como la mancelopiña.
Una vez hubo una subasta de mancelopiñas donde la puja máxima alcanzó los 87 céntimos. Nadie entendió nada. Dicen por el barrio que tal fué la sorpresa por el resultado de la subasta que nunca más se atrevieron a vender dicha fruta.
La abuela perdió por completo la cabeza. Ahora estoy lejos pero seguro si le hablara de la naranja de botones, no la recordaría. Pienso en todo lo que he olvidado y la gente no me lo ha perdonado. Así como jamás le perdonaré a mamá cuando me develó que el recuerdo compartido del dragón solo estaba en mí porque ella lo había olvidado.
Navegar es necesario en la medida en que uno se acuerda de quien es y si se olvida también de su esencia, no solo de recuerdos compartidos, se pone en riesgo de extinción.
Quizás ese sea el verdadero meteoro.